Estamos en el Ártico, año 63 después de Cristo. La aurora boreal es hermosa. Camino de la mano con Jennifer. Mientras miramos el infinito blanco del polo, me siento ligero; el Ártico me relaja y me permite pensar. El Doc está probando su nuevo invento: una caña de pescar automática. Dice que revolucionará la forma en que entendemos la pesca deportiva; ya atrapó ocho salmones en cinco minutos. Encontramos figuras en la nieve. Es imposible que sean formaciones naturales; parecen hechas con una cubeta o un vaso, como los castillos de arena. Son cilindros de diferentes tamaños. A Jennifer le encantan, cree que son un regalo para ella. Le pregunto al Doc sobre la estructura y me contesta igual que siempre: “¡Oh, Marty! El mundo es misterioso y el hombre lo es aún más. Sólo disfrútalo”. Tiene razón. Una y otra vez encontramos misterios así. Al principio quise investigarlos: el gigante de Atacama, los círculos en las cosechas, el proyecto HARP, el área 51… Tal vez mi interés por las teorías de conspiración me orilló a buscar explicaciones. El Doc, una mente analítica, me convenció del sinsentido de mi búsqueda. El tiempo ya no nos interesa; si no dejamos que el mundo tenga un misterio, tampoco tendrá atractivo para nosotros.
Decidimos que nuestro punto cero, entre el infinito pasado y el infinito futuro, sería el 15 de agosto de 1985 a las 7:30 de la noche. Es una puesta de sol eterna. Vivimos en la casa del Doc y aquí tenemos nuestra ropa, comida, las películas en DVD (los nuevos formatos no me gustan, se ven demasiado reales), la dirección para el seguro médico. Aquí es donde Einstein se siente más cómodo, aunque le encanta acompañarnos en nuestros viajes. Imagina lo que sentirá un perro al correr en África antes de la existencia del hombre; pierde siglos y siglos de domesticación. Einstein no se vuelve agresivo o salvaje, sino libre. Nunca he visto un perro tan alegre, dócil e inteligente.
Londres en el siglo XIX me aburre. El aire apesta y los ojos arden con tanto humo. El Doc parece disfrutarlo (o se obliga a hacerlo); con sombrero de copa y traje marrón, finge, de manera terrible, el acento inglés: saca un reloj de faltriquera y anuncia: “¡Hora del té, gentlemen!”. En el saloon, unos señores con barbas pelirrojas le preguntan si somos norteamericanos; él dice que no, que venimos de Bristol. Se enfrascan en una conversación sobre física; los caballeros, “interesados de medio tiempo en la ciencia”, según lo que oí, escuchan fascinados la teoría del Doc sobre el tiempo y su relación con el espacio. En una cronología lineal, él se adelanta a la teoría de la relatividad especial, aunque haya estudiado en la universidad en 1940. Ésa es una paradoja del tiempo que me encanta: uno puede ser el pionero de un género musical con el que creció o ser el primero en resolver un problema científico o político. Tratamos de no modificar mucho el pasado, no sabemos hasta dónde podemos afectar el futuro, así que una de nuestras reglas es no intervenir con nosotros mismos; por eso nunca viajamos a nuestras vidas. Se creería que esa es la utilidad del viaje en el tiempo, para vivir, una y otra vez, los momentos de felicidad. Ingenuidad pura. La vida de todos y cada uno de los seres humanos es también la nuestra: la emoción de ganar una guerra de independencia o la tristeza de perder una mujer en la antigua Roma forman parte de nosotros tanto como el primer orgasmo, el primer diente de leche. Es cuestión de perspectivas, y la del viajero temporal es, por mucho, la más panorámica.
Einstein se siente mal. Ha dejado de comer y no quiere moverse. El diagnóstico del Doc me deprime: tiene cáncer en todo el cuerpo, no durará más de tres meses. Decidimos estar con él y acompañarlo hasta que muera. Algunas veces, me acuesto en su cojín y lo abrazo; le digo, aunque no me entienda, que su muerte es falsa: él sigue vivo y el cáncer sólo es un fotograma de la película inacabable de su existencia perruna. Einstein es como nosotros: está más allá de las contingencias del tiempo. Él chilla, insatisfecho con mi explicación, y cierra los ojos. Inquieto todavía, Einstein cierra los ojos. Lo veo dormir.
Estos meses de inmovilidad (no hemos viajado ni una sola vez por cuidar a Einstein) me dan claustrofobia. No puedo respirar bien al ver que el mundo y yo nos movemos en la misma dirección y a la misma velocidad. La calma chicha de los viajeros temporales. Quiero que Einstein muera pronto, para que él y nosotros dejemos de sufrir. Lo he visto dormir otra vez. Culpo al cansancio, pero hoy vi cómo el tumor de su ojo se hacía pequeño, casi hasta desaparecer.
El Doc está preocupado. La muerte de Einstein lo perturba demasiado. Siento que me oculta algo. Lo confronto. Empieza a hablar del límite de Hayflick, telómeros, programación para la muerte. —El hombre no vive eternamente, Marty. Envejecemos porque el tiempo no es algo que nos suceda, es algo que somos. Las células se reproducen dividiéndose. Una célula produce dos; esas dos, cuatro; esas cuatro, dieciséis. De una célula, que es el óvulo fecundado, viene el hombre a través de una división y multiplicación. Pero esa primera célula tiene un conteo regresivo que transmitió a las siguientes dos con un número menos en el reloj. Ese óvulo fecundado ha dicho cuántas veces nuestras células se reproducirán. Morir es cuando el conteo llega a cero. Tú, Jennifer y yo olvidamos que envejecemos. Mírame. Estoy más arrugado que cuando inventé la máquina. Me duelen los huesos con el frío. —¿Qué tiene que ver eso con Einstein? —respondo—. Sí, murió de viejo o por cáncer o por lo que fuera. Sus células llegaron a cero y no nos pasará a nosotros. Einstein murió porque nos distrajimos. Lo único que necesitamos hacer es viajar a un punto en donde la ciencia pueda reestablecer el conteo de células a su número original. Usted mismo lo ha dicho: no hay espera ni problema que no se resuelva. Vayamos a una época en que se haya vencido la vejez. El progreso nunca se detiene. —Lo que me preocupa es que mi tesis principal sea errónea. —¿Cuál? —Que el tiempo sea una ilusión. Nunca había visto un cáncer como el de Einstein. Al principio, el hígado estaba comprometido, pero los pulmones estaban bien; días después, los pulmones casi colapsaron, pero el hígado no estaba afectado. A la siguiente semana eran los huesos y, adivinaste, los pulmones, limpios. Tú lo viste, Marty, Einstein parecía un muñeco de plastilina: un día con un tumor en la pierna, al siguiente ya no. Quedó ciego y luego sordo. Después, su vista y oído estaban perfectos, pero no podía orinar. ¿Cómo explicas que el daño en el cuerpo de Einstein fuera tan errático y que no tuviera una secuencia natural, que lo que estaba dejó de estar, que los tumores aparecían y desaparecían? —Supongo que… —Los tumores de Einstein eran iguales a nosotros: no estaban regidos por la causalidad normal. Para ellos, el tiempo era una laguna. Podían estar hoy, mañana no, anteayer sí, anteayer no. Einstein murió por la máquina. Ese cáncer atemporal fue causado por el viaje en el tiempo. Nuestras células se volvieron locas. Al movernos irreflexivamente en el tiempo, las confundimos. El conteo no empieza ni termina, no tiene una dirección. Un día, está completo; a la siguiente hora está en cero. Estamos yendo y viniendo de nuestro lecho de muerte. —Se equivoca, Doc. Yo y Jennifer, usted, nos sentimos bien. No hay nada malo con nuestros cuerpos. —Marty, hace dos semanas me detectaron cáncer de estómago. Es terminal. La semana pasada, el estómago estaba limpio. Ahora, el tumor está en el cerebro.
El Doc y yo hablamos con Jennifer. Ella reacciona alegre. —Pobre Einstein. No se preocupe, doctor Brown. Sólo tenemos que ir por la cura a la farmacia de, digamos, 10 000 después de Cristo. Tal vez ya existan pastillas para el aumento de senos. ¿No me vería bien con una copa C, Marty? —Tú también estás enferma —le contesto. —¿Se les olvidó? —El sarcasmo se desvanece de su voz—. Estamos fuera de eso. Ninguna enfermedad es mortal. La cura siempre existe. Los que se mueren, se mueren esperando. —Jenn, no es tan fácil. No sabemos cuándo descubrirán la cura. Tampoco podemos viajar entre tiempos tan espaciados. Tenemos que ser pacientes. De cien en cien años, quizá menos. Si viajáramos diez mil años, tal vez la cura exista, pero no lo sabríamos. ¿Hablarán algún idioma conocido por nosotros? ¿Habrá doctores? Sólo imagina si un faraón viajara hasta el día hoy. No podría comunicarse con nadie, no entendería nada. Sería inútil. Tenemos que ir lento. —Eso no es lo peor —dice el Doc—. El tiempo que tenemos es indeterminado. No sé cuánto tarden nuestros cuerpos en colapsarse. Podrían ser los tres meses que tardó Einstein en morir, podrían ser quince años. Estamos en una carrera que no sé si ganemos. Los tres nos quedamos callados. No tenemos nada más qué decir.
Nos está tomando más tiempo del que esperábamos y el cáncer avanza agresivamente. Nuestras caras se modifican con una rapidez incómoda; somos monstruos diferentes a diario. Jennifer parece ser la más afectada. En la mañana es hermosa, pero no puede moverse por el dolor en sus huesos; en la tarde, los tumores la desfiguran; en la noche, orina sangre. Ha roto los espejos de la casa e insiste en llevar una máscara para quemados. No baja del DeLorean cuando viajamos. Soporto su desprecio y su mal humor. Si no estuviera, ya nada me importaría; todo lo hago por ella, mantengo la esperanza por los dos. El Doc nos alienta a seguir, dice, con una sonrisa maltrecha y llena de dolor, que lo lograremos, que lo único que necesitamos es la cura un segundo antes de morir, sólo un momento antes y todo estará bien.
Me despierto con sangre seca en la nariz. Jennifer está sedada; el dolor en el estómago no la dejaba descansar. Me levanto al baño y, aunque sé que no me hará bien, me miro en el espejo. Es un desastre el cáncer de hoy. La mitad derecha de mi cara la reconozco: el mismo pómulo y los labios delgados, el ojo con mirada alegre, tal vez un poco cansado y ojeroso, pero humano; la mitad izquierda es otra historia: tumores, dislocación de la mandíbula, el ojo está opaco, sin vida, no se mueve, la frente es un abultamiento obsceno. En conjunto, la normalidad derecha y el monstruo izquierdo, mi cara me asusta, me hace sentir un fenómeno de circo. Los tumores en mi rostro se mueven, pulsan; están más vivos que yo.
El Doc no se levantó, le costaba trabajo respirar. Hoy tiene cáncer de pulmón. Jennifer se encerró en el baño para que no la viera llorar. Estoy en la sala. Me acuerdo de Einstein. Él me podría hacer compañía.
Jennifer murió. Me dejó una nota con sus últimas fuerzas: “Por favor, Marty, alcanza la cura. Confío en ti”. Noto que ella escribió “alcanza”. Tenía la seguridad de que la cura estaba sólo a unos cuantos pasos enfrente de nosotros. El Doc piensa igual. Yo, para evitar la locura, también lo creo.
Estamos en el siglo XXIV. Aprendimos la lengua franca de esta sociedad, una derivación del chino, pero no entiendo cómo piensan. Todo es preventivo, no hay conciencia de la medicina, por lo menos no de la manera en que el Doc y yo la entendemos. En estos países llenos de pieles neutras y gobiernos inexistentes no está la cura.
—Ya no aguanto. Regresemos y destruyamos el condensador de flujo, saboteemos el DeLorean. Seamos felices como lo son los demás. Vivamos en un solo tiempo. Tenemos la máquina, podemos arreglar el error de haberla creado. —Recuerda, Marty, la paradoja principal: viajar en el tiempo para evitar el viaje en el tiempo implica que existirá siempre el viaje en el tiempo. En ese momento, odio al Doc por decir en voz alta lo que yo también pensaba.
Tuvimos que regresar algunas décadas, no tenía sentido continuar si no entendíamos. El Doc se esfuerza en sus estudios y me enseña el funcionamiento de la sociedad a la cual vamos a llegar. En apariencia, el Doc es optimista, pero puedo ver cómo con cada viaje se frustra, se desilusiona de que no hayamos llegado todavía a la cura. Se le nota cuando baja la cabeza y aprieta el acelerador del DeLorean. No pienso decírselo. Lo noto cansado, con pocas fuerzas para seguir esta carrera inútil. Además este cáncer atemporal está haciendo más y más estragos tanto en el ánimo como en los cuerpos. Pero eso es algo que no hablamos. Tengo un ojo reventado y el Doc sólo puede caminar con muletas. Los daños están marcándose, tardan mucho en desaparecer y algunas cicatrices permanecen.
—Tienes que seguir los estudios. Tienes que seguir buscando. —No se preocupe, Doc, estamos a punto de encontrarla. Resista. Ni yo me creo eso.
Amanezco en el DeLorean. Me invade una debilidad monótona; cada vez estamos más cerca del suelo, caminamos encorvados. Me veo en el retrovisor, sólo me quedan un par de dientes. Trato de despertar al Doc; después de tres sacudidas sé lo que ha pasado. El aire me corta la garganta como si fuera vidrio molido. Enciendo la radio. Suena algo parecido a un swing, aunque con theremins y moogs. —Hey, Doc, escuche esto: descubrí que un relojero israelí inventó la cura en el siglo XXXII. Diseñó una pastilla. Los nanorobots que contiene se matan dentro de las células y, con el titanio de los cuerpos destrozados, refuerzan el ADN. Después, es posible seguir viajando, hasta que el cuerpo se vuelva a salir de tempo; hora de otra pastilla. Me río y golpeó amistosamente con el hombro el cuerpo del Doc; sus ojos opacos no responden. Pienso que no hay nada peor que mentirle a un cadáver. Salgo de la máquina. El sol me ciega; cojeo sin rumbo: mi pie derecho y yo somos una masa necrosada.
Regreso para ver a Jennifer, al Doc, a Einstein, a mí. Nos veo en tiempos mejores. Es como revisar viejos videos familiares. No puedo hablarnos, sería un error, arruinaría nuestra felicidad con esta cara monstruosa y este cuerpo deshecho. Recuerdo el día de hoy: estamos celebrando porque sí, celebramos la vida. Le pusimos a Einstein un gorro de fiesta y le damos pastel. Mañana amaneceremos enfermos del estómago, pero qué importa, estamos contentos. Termina la cena y nos vamos a dormir. Regreso al inicio, nos vuelvo a ver una y otra vez. Regreso, nos observo desde distintos ángulos. ¿Qué estoy viendo? ¿Un momento vivo o una escena congelada, estéril?
Amo a Jennifer. El punto de todo, del viaje en el tiempo, de la vida, del mundo, es Jennifer. Me da miedo verla a los trece años, cuando todavía no nos conocíamos. ¿Y si cambio el pasado y no se enamora de mí? La veo, tan niña, tan hermosa. La he amado desde siempre, la conozco desde que nació. Quiero regresar y verla desde el inicio. Ver su vida entera otra vez, cada vez más lento, cada vez con mayor atención. Otra idea se me ocurre: ir con esa Jennifer de trece años y confesarle que, cuando seamos grandes, nos enamoraremos. Se sorprenderá, claro, porque yo soy un viejo y ella una niña. Probablemente gritará y su padre saldrá a defenderla de este pervertido. Es una adicción venir a verla, un acto de egoísmo; quiero arrancar a Jennifer de sus padres, de su pasado, incluso de mí, quiero quedármela así, a los trece, mucho más pura e inocente que en cualquier otra época. Me ve. Se acerca, estoy seguro que me reconoce. Me asusta lo que pueda pasar. Huyo.
Debo contener mis impulsos. Por más que me esté destrozando, no puedo hablarnos, no puedo romper la alegría con la que estamos en esta playa. Einstein juega con las olas, las trata de morder. Es un juego inútil, como el mío, pero él lo disfruta. Einstein entiende la vida.
No hay más Jennifer que esta imagen, no existo para ella. No existo tampoco para mí. Soy un cáncer que viaja en el tiempo.
El frio del Ártico duele. Aun así, me tranquilizan las planicies frías e inhabitadas. Veo que el Doc abre la cajuela del DeLorean y arma su caña de pescar automática. Jennifer y yo nos tomamos de la mano. La beso. Sé exactamente por dónde caminaremos. Paradojas temporales: hago un jardín, unos cilindros de nieve. Los encontraremos y Jennifer sabrá que es un regalo para ella. No sospechará que yo se lo di. Escucho al Doc: “¡Oh, Marty! El hombre es misterioso y el mundo lo es aún más. Sólo disfrútalo”. Einstein apoya con un ladrido. Es inútil. Lo que pasará ya ha pasado siempre. Yo, mil veces repetido, observándome. Incontables, nos miramos desde la resignación. Jennifer y yo jugamos en el jardín de nieve que nos hice, Einstein ladra, el Doc calibra su caña de pescar automática. Resisto las lágrimas. Siempre lo supe y sólo ahora me permito pensarlo con claridad: si la cura existiera, ya habría regresado para dármela.
¿Te gustó este texto de Pedro J. Acuña? Invítale una caguama.
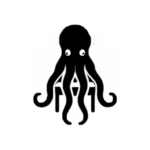
VGXj lXFfFbqH tbVM aXlo vUfftG JoPnSA