Pedro J. Acuña
Este texto está incluido en el libro La burocracia celeste.
Contar: cosa fácil. Contar bien: eso es distinto. Un, dos, tres, hasta treinta y un choquillosos, pielcuero y dientes postizos. Caras iguales. Así, contar bien y contar fácil son lo mismo. Hasta que otro montón se arrejunta en mecedora. A Sor Gabriela, la mayor, pregunté si había viejo de más. “Marica”, escupió, “no andes de tonta”. Así, se vuelve fácil, pero no bien, conta r treinta y un ancianos en la mañana y treinta y dos antes de dormir.
Como talento ni vocación hay, Sor me encargó que cuente. Se sabe así si un apestoso murió en el baño o se llaga en cama. Las otras dos sores, pero menores, cambian nalgas, lustran los cueros y preparan arroz y frijol. Yo cuento y cuento. Y sigo contando treinta y dos solo en la noche. Y desespero porque si ni uno aguanto, menos uno más. Lamedores, deformes, cartones sin vida casi. Vomitan y se empuercan. Dicen las sores que de Dios viene el mandato de amar al prójimo. Esos prójimos, no; son despojos. El convento es cárcel.
Me fijo para encontrar al colado. Anoto en hoja suelta, papel de baño, señas: que si ese mojón es hembrita, quién machito, quién sí suena y quién no, quién con silla nada más, quién ni habla. Apelativo no me interesa. El nombre de una arruga es lo de menos. Y eso que Sor, la mayor, ha insistido, desde que llegué, que los aprenda. Yo nomás muevo cabeza en sí y aprovecho que dicen que soy bruta y que por eso el señor que ocupa la mitad de la cama de la mamá me mandó para acá.
Y también porque se robaba la mitad de la mía.
La mamá lo encontró en apenas sin pantalones. Se lo llevó a su cuarto y luego ella dijo: “Que te vas de monja, María del Carmen, porque no se aguanta las ganas”. Me llevaron con trabajos: no iba a irme sin patear. El señor me arrastró hasta la puerta, donde Sor ya estaba. A cubetada aterida lustraron cabello y cuerpo. Lana café encima y gorro blanco. Me convertí en la tercera de las sores, de las menores. Los viejos, esparcidos en el patio, pesadilla la mía. Un montón de murciélagos escaldándose al sol.
Y todos los días cuente y cuente. Y todos los días un, dos, tres, treinta y uno. Hasta que no. Y en unos días ya tenía mi lista de señas. Pinté a los montones con gis en donde no los vieran las sores. Nucas con marcas. Así, no contaba desorden, sino primero uno, luego dos, luego tres. Así el treinta y dos será sin marca. Limpito él.
Pero antes de dormir, desastre: viejos sin gis en nuca. Todos borrados y todos treinta y dos otra vez. Pensé y pensé en y ocurrieron en mi cabeza ideas: listones, papelitos, banderas. Eso también podría el treinta y dos quitar para no encontrarlo. Giré y giré hasta que supe: cortada.
Al siguiente sol, entré, antes de todos despiertos, en cuartos con cuchillo mondador, tomado de la cocina. Y con excusa de medicina inyectada, rajé una crucecita en treinta y un antebrazos de despojos. Treinta y una nada más. Costra de marca que, si se quita, la cicatriz recuerda. Regresé a lo mío.
Cuando pretendí que alevantaba junto con las otras, ofrecí lustrarlos a todos (cosa que nadie quiere, pero se piadosan que sí), cambiar nalgas bajo palabras que para ellas son hechizo: “Así quiero servir a Dios, el padre, hijo y ispirito santo”. Sor, la mayor, impresionada por mi humildad. “Nueva vocación de servicio”, bautizó. La treta era para que no vieran la crucecita. Tardé la mañana en terminar y los vestí. Mi marca en todos pasó sin verse; mi marca en todos menos en el treinta y dos, que llegaría sin.
A la noche, decepción. Treinta y dos con crucecita. ¿Se dio cuenta el intruso y él, con su propio mondador…? Imposible, escondí yo bien la marca. Solo que los otros sean cómplices. Reviso de nuevo, para estar segura. Sorpresa: ninguno la tiene. Piel lisa y limpia. Los veo con los mismos ojos energúmenos con que miraba yo al señor: llenos de asco. Todos dormitan, se mueren por una noche más. Y una risilla gargantosa me saca de mi cabeza.
Giro. Un despojo, hombre, boina y pantalón gris. Es el de la risa. En silla de ruedas, bien despierto; mientras los otros, desmayados de sueño. Se levanta la manga. Ahí la marca.
—Levántele a quien quiera —tose.
Yo agarro lo primero a mano y levanto manga. Ahí, cruz.
—Bájele la manga y vea otra vez.
Obedezco. La segunda vez, no hay crucecita. Aviento esa rama de anciano. Y camino hacia atrás.
—¿Diablón? —murmuro.
—No, pero somos de la misma casa.
Se levanta el boinoso. Es alto, bastante, y se mueve muy muchacho aunque su cara es de viejo viejo. Se acerca. Este no es choquilla. Este huele más a animal podrido. Hace mueca y supongo que eso es una sonrisa. Los dientes son verdes. Se acerca más.
—Hasta ahí —le exijo y tomo un bastón; amenazo—. O de golpes nos vamos.
—La observo de tiempo atrás. De mucho tiempo atrás. Odia usted a los viejos. Odia a las monjas. Odia al padrastro y a su madre. Odia al convento. El convento es cárcel. ¿Cierto?
—Solo no gusto de que cómo huelen, ni cómo se sienten. Sor, la mayor, no verla nunca más no es problema. Sores menores, ni las cuento. Mamá. ¿Mamá? Señor, a ese, de mordidas le arrancaba el dedo de la panza. Pero odio, creo que no odio.
—Le ofrezco un trato; o venganza. Como lo quiera ver. Llevo atrapado bastante acá y necesito salir y usted también. Puedo hacer que los dos salgamos, pero necesito que usted empiece.
—Trato este. ¿No es condena de alma?
—Depende de con quién haga el trato. A mí solo me interesa escapar.
—¿Qué? Tumba pared y ya.
El otro entrecierra los ojos. Se enoja.
—Si fuera yo de este mundo, por supuesto que así. No soy y mis reglas son otras. Yo necesito, pues, volar de aquí. Pero no tengo alas.
—¿Y cómo me saca a mí de aquí?
—Le digo; no tengo alas, así que necesito otra cosa para volar. ¿Qué le parecen unos globos?
—De eso, aquí, no hay.
—¿Y esos? —señala viejos y viejas. Señala cueros desinflados.
Lo miro, miro y miro y no entiendo. Él lee mente. Saca polvo blanco, un sobre, de su bolsa.
—Con esto, se inflan las panzas y flotan. Los amarramos del cuello y nada más con las piernas de timón de aire, se va uno a donde quiera. Usted gana porque, para ir donde quiero, necesito muchos globos. Calculo treinta y uno. Y quisiera otros tres de repuesto.
—¿Respuesto?
—Las monjas, pues.
—Sor la más y las sores…
—Si nadie está en el convento, más que usted, puede salir. Coge las llaves, abre la puerta y ya. Va, como yo, a dónde quiera.
Funcionaba su plan. En la cabeza. Pregunto más.
—¿Y mueren los cueros, cuando globos?
Fijo me ve. Serio. Helado.
—Es solo el intercambio —corta—. Usted pone toda esta bolsa en el arroz y para en la noche ya están inflados. ¿Trato?
Extiende mano calaca. Yo dudo, pero la tomo; la tomo porque no aquí ni con las sores ni con los cueros soy. No. Jamás. Del otro lado, allá en entre mis cosas y mi casa, sí. El convento es cárcel. Y en mis manos el polvito blanco.
Diablón se va y entra sol. La noche entera pasé ahí. Los cueros desaparecieron. Corro a sus cuartos y todos están dormidos. Las sores, mayor y menores, alevantaron ya. Voy a la cocina. Una sor esponja el arroz. Palear es cansado y más si es para tanto regimiento. Le digo: “Dios la cuide, sor. Yo muevo. Usted descanse, en sillón de allá. Que mucho me falta todavía para santa”. La menor sonríe. Se va. Paleo y paleo y me cuido de no ser ojeada mientras mezclo el polvo.
En el desayuno, ignoro arroz. Regálolo a otro cuero. “A usted le falta, magrecilla. No a mí”. Ignoro también frijoles y tortillas. No vaya a ser que el polvo salpique. Todo el día, sin bocado. A pregunta de la mayor, le reviro: “Voto de ayuno, Sor. Solo hoy. Los pecados arrecian”. Sor mayor me bendice.
El tiempo lento hasta que, en noche, cuento a los viejos. Antes que el escape, está la costumbre. Cuento treinta y uno y aparece el no Diablón treinta y dos, arrastra a las sores, mayor y menores, cual reses. Las deja en el centro de la sala. Me mira y cuenta en voz baja “tres, dos, uno”. Y los cueros y las sores se inflan. Suenan como caucho. Se inflan y se inflan. Botan ojos, rojos, sangre y mocos. Se les rompe hábito y suéteres. A pelo. A pelo como hace mucho no, porque dicen que Sor, la mayor, el hábito no quitaba ni al lustrarse. Llenan la sala. El aire de su adentro nos quita el espacio afuera. No Diablón corre y saca cuerda. Amarra cuellos y arrastra los globos al patio. Cuento mientras se elevan: uno, dos, tres, treinta y uno… treinta y dos, treinta y tres y treinta y cuatro. Los respuestos.
No Diablón se eleva bien lento. Se le ve risa, perro en calle. Me mira. Es feliz como niño. Me da gusto que salga, porque entonces yo también. Pero luego luego veo que no: que ni entre mis cosas ni en mi casa soy. Allá la mitad de la cama es del señor; de la mía y de la de la mamá; eso no va a cambiar. Nunca.
—Llévame —demando—. El convento es cárcel. Pero también lo otro: el mundo es cárcel.
Diablón duda, chasquea la boca y me extiende mano calaca por segunda. La tomo y nos elevamos. Le cierro el ojo mientras le tomo la cintura. Vuelve a chasquear. Su boina se cae y la sigo hasta el techo del convento; nunca lo vi por arriba y se hace chico chico. Veo la casa de la mamá y del señor a lejos. Luego, las casas de los vecinos y las rancherías. El convento y la casa de mamá se van juntando, se borran. Y más lejos, un riachuelo al que creo que fui antes. Luego, ni eso, solo una sábana verde, junto a otra café y a otra azul. Luego, sábanas blancas.
Dejo de mirar abajo y miro arriba. Y contar bien y fácil se hacen otra vez lo mismo. En el aire, somos uno, dos, tres… treinta y cuatro, y treinta y cinco y treinta y seis.
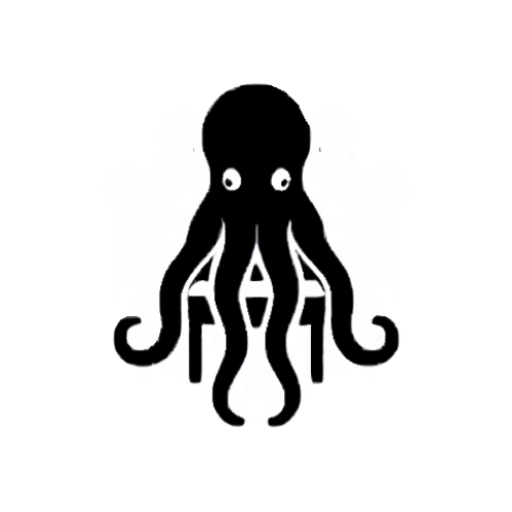
¿Te gustó este texto de Pedro J. Acuña? Invítale una caguama
zHr FVSSez ayNQ HlfTL